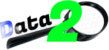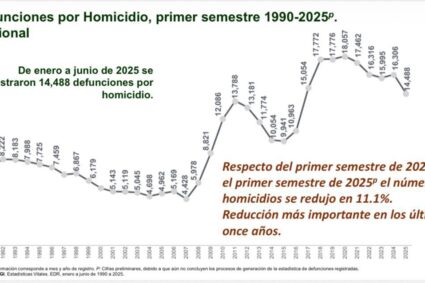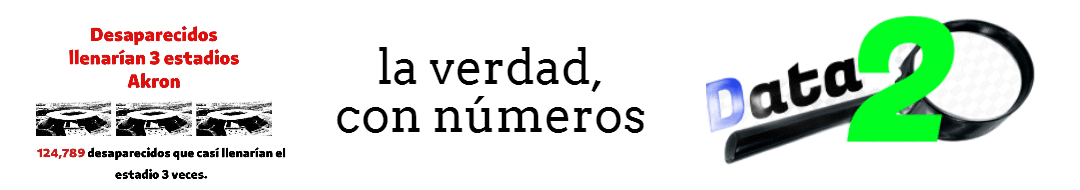

Francisco tiene apenas cinco. Yo digo que por eso debería llamarse Francinco, en tanto lleguen los seis. Pero de todos modos he preferido decirle Trancisco, de transa. Pero es de cariño. No le digan a nadie.
Y cómo me sorprende el cabrón. Esto sí es vida, dice. Y lo repite con ese cinismo de enano, de loco bajito. Lo dice cuando está metido en la alberca de algún hotel mazatleco, en Las Glorias, Guasave, o frente al mar.
Él sabe identificar una camioneta escaleid. Conoce las camionetas lobo. Las negras y rojas son de sus preferidas. Cómo las identifica. Quién le platicó de ellas. De dónde surgió esa información.
Las cuenta cuando pasamos por el bulevar De las Américas. Festeja cuando rugen. Se le hacen grandes los ojos con los focos de las direccionales. Las llantas altas. Esos rines que escupen chispas. Esas llantas tatuando el asfalto. Las apunta con ese dedito regordete. Como aprobándolas.
Y luego pregunta. Te gustan, mamá. No, contesta ella. Parecen casas. Pero él las ve altas, imponentes, apantallantes. Las ve y lo pierde todo. Lo hipnotizan esos reiletes que no dejan de dar vueltas cuando la llanta se detiene.
Y cómo saberlo: en el barrio escasean los narcos y las camionetonas, pero sus amiguitos seguramente lo comentan. Tal vez le tocó ver o escuchar algo cuando estuvo en el jardín de niños, quizá más de alguno de sus compañeros proviene de familias que saben de este y otros menesteres, y llegaban al plantel en esas camionetas de lujo.
Por esos lares se ve cómo se estacionan y arrancan. Ve cómo agandallan lugares y rebasan. Aceleran y frenan, estridentemente. Y van haciendo eses con tal de ganar la primera posición frente al semáforo. Todo eso lo ve. Y lo registra.
Porque igual sabe cuáles son las suburban y las cheroquis. Juega a sus carritos y los nombra como los modelos de esos vehículos que tanto le gustan y atraen. Pero también le gustan policías, grúas, bomberos y camionetas de socorristas. Aunque son las menos.
Y va de sorpresa en sorpresa. Fue insistente aquella vez que me confesó que cerca del trabajo de mamá, en el centro de la ciudad, había una tienda de pistolas y rifles. Por supuesto yo lo negué. Y él insistió.
Sí, cerca de la casa de mi mamá. Como a dos cuadras, en una esquina. Y también hay uniformes militares con los que visten a los maniquís y balas para las armas. Y yo de nuevo lo negué. Y luego lo reprendí por andar inventando.
Pero me dejó con la duda. Una tienda de pistolas y rifles. Dónde, dónde, dónde. Hasta que prendió la luz roja del semáforo de la escasa memoria alcohólica. Francisco tenía razón: esa tienda de armas es en realidad una tienda de artículos deportivos, en Rosales y Morelos.
Ya habla de accidentes con todo y muertos. Ya habla de heridas graves. De balazos y tanques de guerra. Armas ultrasónicas de destrucción masiva. Naves modernas y aviones que disparan misiles.
Y eso que no ve películas violentas. Al menos frente a mí. Que no tiene armas de juguete compradas por sus padres. Y que no sabe leer. Pero sí ve y oye: las fotos en los periódicos, las historias de los adultos sobre balaceras y muertos.
Trae en su inocencia un lenguaje de muerte. Quién sabe. Yo jugaba a policías y ladrones y él no. Yo mataba con esas pistolas que fabricábamos de pedazos de madera y clavos. Con las de triquis. Él sabe dónde venden las de verdad.